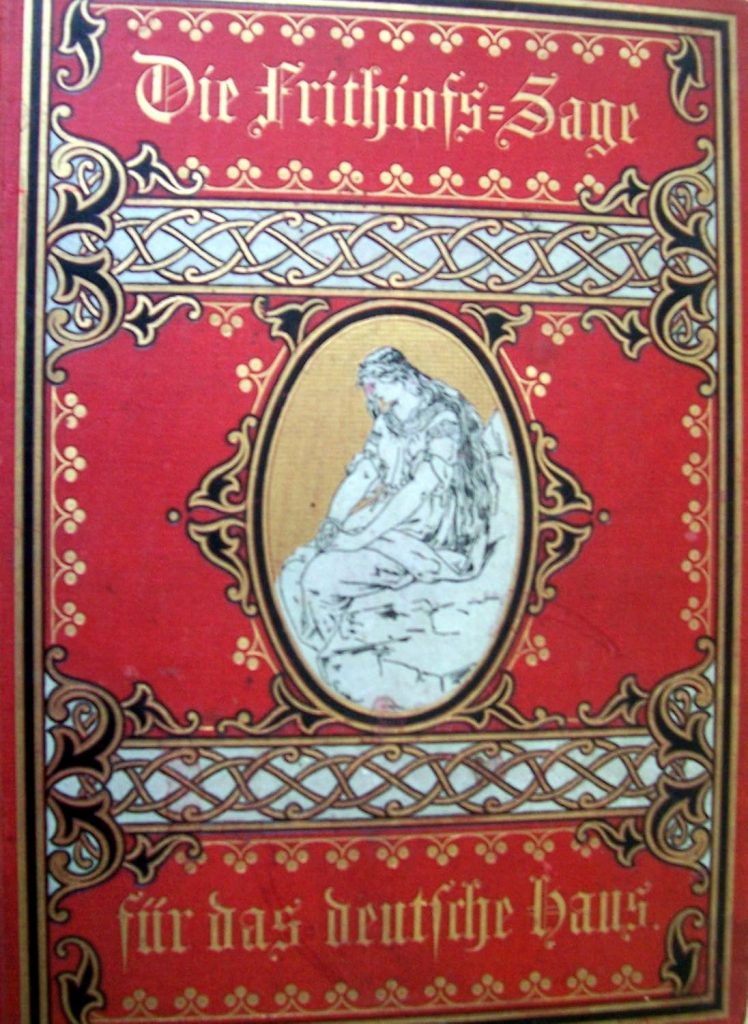Sigo aquí el relato sobre la droga y su problemática en Suecia. Uno de los aspectos de esta problemática radica en la errónea percepción de que está unida a la inmigración. En Suecia, la relación entre droga e inmigración se ha convertido en de un tiempo a esta parte en un terreno resbaladizo del debate político, donde a menudo se confunden causas y efectos. Conviene aclararlo: el problema no nace en la cultura de las familias inmigrantes, sino en la estructura social que las rodea. El consumo de drogas, el motor económico de todo el sistema, no es mayor en los barrios inmigrantes, sino en las clases medias y altas de las ciudades suecas. Jóvenes y menos jóvenes con estudios, trabajos estables y redes sociales consolidadas son quienes sostienen, con su uso recreativo de los fines de semana, el mercado que financia la violencia en los suburbios. El dinero fluye silencioso desde un apartamento en los mejores barrios hasta la red que distribuye armas, reclutas adolescentes y ejecuta ajustes de cuentas en los barrios estigmatizados de los suburbios. La superficie es distinta; el vínculo, directo.
Las bandas criminales se asientan sobre todo en áreas donde el estado ha sido débil, con escuelas con rotación constante de docentes, servicios sociales saturados, policía distante, comunidades fragmentadas y redes familiares frágiles. Estas zonas, muchas construidas en el marco del “Millionprogrammet”, el programa de rápida construcción de viviendas con el que se quería paliar la escasez que reinaba en los 60, convertidas en enclaves de vivienda pública, concentran a numerosos inmigrantes no por elección, sino por política de vivienda y estructura económica. Allí es donde la banda criminal se presenta no como amenaza, sino como alternativa: ofrece pertenencia, protección, ingresos inmediatos y una identidad clara en un mundo que, de otro modo, ofrece incertidumbre. En estos barrios la banda no solo organiza el mercado; organiza la vida, formando una sociedad paralela.
De este modo, los jóvenes que caen en la criminalidad, en su mayoría nacidos en Suecia, hijos de familias inmigradas, no son portadores de una cultura violenta importada, sino víctimas de un vacío institucional que los deja expuestos. La banda entra donde antes estaba la escuela, el entrenador, la autoridad vecinal, la presencia adulta estable. La violencia se aprende porque es el único lenguaje que se presenta como eficaz. Y así, el conflicto se convierte en circular: el consumo está en un lado de la ciudad; la violencia, la sangre, en el otro. La inmigración, en sí misma, no crea el crimen. Lo que crea el crimen es la combinación de segregación urbana, debilitamiento del estado de bienestar en determinadas zonas y la existencia de un mercado ilegal extremadamente rentable. Donde hay dinero, aparecerán intermediarios, jerarquías y violencia. El crimen organizado ha crecido en Suecia porque encontró un territorio fértil: compradores abundantes y barrios vulnerables. El origen étnico de los participantes es secundario; lo decisivo es la estructura social que los moldea.
Por eso, si queremos entender el problema, debemos mirar su arquitectura completa, con el consumo, que es mayor entre suecos integrados y con recursos, mientras la violencia se concentra donde el Estado es más débil. El reclutamiento ocurre allí donde el futuro parece más incierto. Pero, desgraciadamente, el debate público suele detenerse en la superficie, en el apellido del joven detenido, el barrio en el que creció, la foto policial, pero la verdad es más incómoda: las bandas criminales son el síntoma visible de una fractura social que hemos permitido crecer. Y mientras no se reconozca que el mercado se sostiene desde los espacios acomodados, la violencia seguirá recriándose en los barrios vulnerables, alimentada por la indiferencia de unos y la desesperación de otros.
Algunos explotan este malentendido y consiguen votos de la ciudadanía que, por diferentes razones, ya era contraria a la inmigración. Como escribía Torsten Malmberg, los humanos, al igual que los otros animales, tenemos un sentido de la territorialidad, que solo logramos controlar gracias a nuestra cultura. Mientras más alto nivel de cultura, menos propensos somos en dejar ver nuestras reacciones puramente animales. Esto es algo que logramos hacer, siempre y cuando no encontremos un peligro real.
El miedo al “otro” ha encontrado un partido político al que votar en las elecciones, el partido “Sverigedemokraterna” (Demócratas de Suecia) que tiene por ahora una intención de voto de aproximadamente el 20% de la ciudadanía. Comprender quién vota a los Sverigedemokraterna es esencial para entender una parte significativa de la transformación social y política que vive Suecia. No se trata únicamente de un partido más en el paisaje parlamentario, sino de un síntoma de procesos más profundos: malestar cultural, inseguridad social, sensación de pérdida de control sobre el propio entorno y desconfianza hacia las élites tradicionales. Sus votantes forman un mosaico complejo, pero es posible identificar algunos rasgos característicos.
En primer lugar, SD tiene un apoyo particularmente fuerte entre los hombres, y sobre todo entre los hombres jóvenes y de mediana edad. Este grupo experimenta con mayor intensidad la competencia laboral, la precarización y la pérdida de referentes tradicionales. También se observa un voto elevado entre quienes tienen niveles educativos medios o bajos, especialmente trabajadores industriales, transportistas, obreros cualificados y empleados de oficios manuales. Es decir, personas que han sentido que la Suecia que conocían, estable, igualitaria y previsible, se ha transformado demasiado rápido, y que las instituciones no han estado a la altura en esa transición.
Geográficamente, el apoyo a SD es mayor en zonas rurales, sobre todo en el sur, municipios pequeños y ciudades industriales que han perdido tejido productivo. Lugares donde la distancia con Estocolmo no es solo física, sino emocional y política. Allí, las políticas de globalización, la deslocalización de la industria y la reestructuración del Estado del bienestar han dejado huellas visibles: cierre de fábricas, reducción de servicios públicos, escuelas que se agrupan, centros de salud que dejan de tener médico fijo, bibliotecas que desaparecen. En ese vacío, SD ha ofrecido una narrativa clara: la causa de los problemas está en la inmigración y en la élite política que la permitió, “la casta” dirían los de Podemos, y la solución sería “recuperar Suecia”.
Sin embargo, sería un error pensar que el voto a SD se reduce a trabajadores empobrecidos. En los últimos años ha crecido su apoyo en sectores de clases medias urbanas, sobre todo entre pequeños empresarios, autónomos, trabajadores del sector técnico y personas que se sienten ideológicamente “huérfanas” entre un conservadurismo clásico y un progresismo que perciben como distante o moralmente condescendiente. Para muchos de ellos, SD representa menos un proyecto ideológico y más una forma de protesta contra una cultura política que consideran excluyente y arrogante.
En este sentido, el voto a SD es también una forma de reacción cultural. Para un número creciente de suecos, el país se ha vuelto irreconocible en términos de normas sociales, convivencia, lenguaje y seguridad. El aumento de la violencia armada, la formación de bandas criminales y la segregación urbana han alimentado la percepción de que el Estado perdió control en barrios enteros. SD ha sabido convertir esa percepción en un eje narrativo potente: “nosotros vemos lo que los demás no quieren ver”.
En resumen, quien vota a los Sverigedemokraterna no es un actor político marginal ni desinformado, sino alguien que siente que su lugar en la sociedad se ha vuelto incierto. Alguien que percibe que los cambios culturales, económicos y demográficos han ocurrido demasiado rápido, y que las élites tradicionales —políticas, académicas, mediáticas— no solo no han escuchado ese malestar, sino que a menudo lo han despreciado. SD ofrece una explicación sencilla a problemas complejos y una identidad clara en tiempos de fragmentación: “nosotros somos los que defendemos lo que queda de Suecia”. Ahí reside su fuerza.
El otro día, mi amigo y colega, Hans Åke Persson, absolutamente lo más alejado de los Demócratas de Suecia que uno se pueda imaginar, escribía en FaceBook sobre el último informe elaborado por la policía sueca sobre el crimen organizado y la actividad de bandas criminales en Suecia, que constata que, durante las dos últimas décadas, la criminalidad de bandas en Suecia se ha convertido en uno de los desafíos sociales más urgentes. Según este informe, se estima que hay alrededor de 17.500 personas activamente involucradas en bandas criminales en el país, lo que supone un aumento respecto a años anteriores. Además, se calcula que unas 50.000 personas tienen algún tipo de vínculo o relación con estas bandas y de ellos, aproximadamente 600 de ellos, viven fuera de Suecia, en Turquía, Oriente Medio, el Magreb y España[1] (Costa del Sol)[2] El 81 por ciento de los criminales son únicamente ciudadanos suecos, un 8 por ciento adicional tiene doble ciudadanía, sueca y de otro país, y el 11 por ciento posee solo ciudadanía extranjera. Alrededor del 5 por ciento de los miembros activos en bandas criminales tienen menos de 18 años.
Son cifras importantes, no solo por su magnitud, que ya de por si imponen, sino por lo que representan en la economía sumergida, pues se calcula que llega a 13 000 millones de euros, pero no deberían sorprendernos tanto en lo referente a la criminalidad en edades tempranas porque ya en 1956, un informe sobre la criminalidad en menores constataba: “Uno de los aspectos más preocupantes de la evolución es la tendencia de la delincuencia a descender cada vez más en la edad de los infractores. Según información del Consejo de Protección de la Infancia, en Estocolmo fueron denunciados a la policía en 1956 173 niños que habían cumplido 13 años durante el año, y 432 que habían cumplido 14 o 15 años durante el mismo período.”[3]Serían 606 comparados con 875 en la actualidad, y teniendo en cuenta que el informe de 1971 (que es el que muestra la cifra de 1956) no cubre más que el intervalo de 13 a 15 años, me arriesgo a constatar que la criminalidad, o, por decirlo así, la actitud criminal de los menores no ha cambiado mucho, más bien a descendido, ya que encuentro datos de que en 1956 había 3524 personas que se encontraban bajo leyes especiales para jóvenes.
Así que yo me permito dudar de si la criminalidad en general está más extendida en la sociedad. Comparando los encarcelamientos en 1956 eran 3929 mientras en 2024 eran 8206. Una tasa de 54 presos por 100 000 habitantes en 1956 contra 77 por 100 000 en 2024, y sumando los 3524 jóvenes institucionalizados bajo leyes especiales, parece que la criminalidad ha descendido. Si es así, ¿por qué esta alarma?
Aparte de la importancia económica de la criminalidad, se suele poner la tasa de homicidios como referente. Es verdad que la tasa de homicidios ha repuntado ligeramente de 089 homicidios por cada 100 000 habitantes en 1956 a 1,15 homicidios por cada 100 000 habitantes en 2023. No es un salto enorme, y sigue siendo una tasa relativamente baja a nivel internacional. Gran parte del aumento reciente se atribuye a violencia con armas de fuego en entornos de bandas criminales, más que a homicidios domésticos tradicionales.
Eran otros tiempos y otra población porque en 1956, la población sueca era, desde el punto de vista étnico y cultural, una de las más homogéneas de toda Europa. La inmensa mayoría de los habitantes del país eran suecos étnicos, es decir, personas nacidas en Suecia con ambos padres nacidos también en Suecia. La inmigración era muy limitada y estaba compuesta casi exclusivamente por europeos del norte, con algunas excepciones puntuales. Suecia tenía alrededor de 7,3 millones de habitantes. De ellos más del 97% eran suecos nativos con orígenes principalmente escandinavos y germánicos. Había minorías históricas reconocidas como los Sámi, principalmente en Norrbotten y Laponia, unas 7 000–10 000 personas. Había también Romaníes y los llamados viajeros suecos, pequeños grupos, alrededor de 5 000–8 000 personas. Finlandeses del Tornedalen, nacidos en Suecia de muchas generaciones, 30 000–50 000 personas. Judíos había en total unos 6000, concentrados en Estocolmo, Gotemburgo y Malmö, mayoritariamente familias asentadas desde finales del XIX: aproximadamente 6 000–7 000 personas.
En realidad, hasta mediados de los años 1950, Suecia había sido un país emigrante, no inmigrante. Durante finales del siglo XIX y principios del XX, más de un millón de suecos emigraron a los Estados Unidos, pero también a Alemania y Dinamarca y, en menor medida a países de América latina. Tras la Segunda Guerra Mundial, Suecia recibió refugiados de países vecinos afectados, aunque Suecia no participó en la guerra. Llegaron refugiados de los países bálticos, sobre todo estonios, letones y lituanos, llegaron también polacos y algunos alemanes y judíos europeos que sobrevivieron al Holocausto. Más tarde llegarían, húngaros tras la insurrección de 1956, huyendo de la ocupación soviética y la persecución política. Alrededor de 40.000–70.000 personas en total, hasta 1956. Esta inmigración fue vista como humanitaria y no generó conflictos sociales porque los recién llegados eran pocos y se dispersaron por el país.
A finales de los años 50 Suecia estaba creciendo industrialmente. Faltaban trabajadores en fábricas, construcción y minería. La mano de obra, tanto la falta como el precio de ella, eran el cuello de botella de la producción y por tanto del desarrollo de la industria sueca. Principalmente llegaron noruegos, daneses y finlandeses, gracias al tratado de libre circulación entre los países nórdicos. Entre ellos, la llegada masiva más importante fue la de los finlandeses: alrededor de 40.000–60.000 solo en los años 50. Su integración fue relativamente sencilla, aunque el idioma no es nada cercano para los finlandeses, cultura semejante, tradiciones luteranas y modelos familiares similares. Este fue el inicio de Suecia como país receptor de mano de obra.
En los años 60, la inmigración se vuelve ya claramente visible en la sociedad. Suecia en los 60 se había convertido en uno de los países más ricos de Europa. Las fábricas necesitaban miles de trabajadores para Volvo, SKF, Saab, Ericsson, astilleros, electricidad, ferrocarriles. A Suecia iban llegando trabajadores reclutados activamente desde Finlandia, Yugoslavia, Grecia, Italia y Turquía. Países con una alta tasa de paro y con mano de obra disponible y, por lo general, fácil de acoplar en la industria. A la vez que la industria prosperaba, iba creciendo también el sector servicios y, desde mediados de los 60, este sector reclutó a la mayor parte de los que inmigraban por su cuenta.
En 1972, la economía sueca desaceleró, entre otras cosas, por la crisis del petróleo y en 1972–1973 el gobierno decidió introducir la obligación de tener permiso de trabajo previo a la llegada y, a partir de 1974 se crearon criterios más estrictos para recibir trabajadores extranjeros. Una clave para el cambio sería el 1975, cuando el Parlamento sueco adoptó la política de integración, Igualdad y multiculturalismo[4], a la vez que se detuvo casi totalmente la inmigración laboral desde países no nórdicos. Desde entonces, la inmigración pasó a ser principalmente reunificación familiar, refugiados y asilo.
Contenido principal de la proposición
“En la proposición se proponen ciertos objetivos y directrices generales para la futura política de inmigración y de minorías. Además, se proponen medidas concretas en diferentes áreas de la sociedad, así como algunos cambios en la organización del Invandrarverk (Oficina Nacional de Inmigración).
La política de inmigración y de minorías debe caracterizarse por un esfuerzo por crear igualdad entre inmigrantes y suecos. A los inmigrantes y minorías se les debe dar la posibilidad de elegir en qué medida desean integrarse en una identidad cultural sueca o conservar y desarrollar su identidad original. La política también debe orientarse a crear cooperación entre suecos e inmigrantes, para aumentar la solidaridad entre ellos, así como las posibilidades de los inmigrantes y las minorías de influir en las decisiones que afectan su situación.
Las organizaciones de inmigrantes y de minorías, consideradas como organizaciones nacionales, deben poder recibir subvenciones estatales para su actividad. Además, se propone que las subvenciones estatales puedan destinarse a organizaciones de inmigrantes y minorías, confesiones religiosas y organizaciones suecas para proyectos específicos que promuevan la situación social y cultural de los inmigrantes.
Se propone también que los municipios puedan recibir apoyo para actividades experimentales de proyectos. Para estos fines, se propone que la Oficina Nacional de Inmigración disponga de recursos significativamente aumentados.
Según la proposición, la información social destinada a los inmigrantes, así como la información al público en general sobre cuestiones de política de inmigración, debe mejorarse.”
En la proposición se delimita la capacidad de Suecia para admitir inmigrantes, un argumento que emplean todos los que quieren limitar la inmigración:
“El objetivo de la igualdad significa que los inmigrantes deben tener las mismas oportunidades, derechos y obligaciones que el resto de la población. El objetivo de la igualdad como meta general de la política de inmigración fue establecido por las autoridades del Estado en 1968 (prop. 1968:142, SU 1968:196, rskr 1968:405).
Una condición para alcanzar el objetivo de igualdad es que la inmigración se adapte continuamente a las posibilidades de la sociedad de ofrecer a los inmigrantes empleo, vivienda, entorno social y educación en las mismas condiciones que al resto de la población. Por tanto, un principio fundamental de la política de inmigración sueca debe ser, como hasta ahora, que la inmigración no contribuya a un desarrollo indeseable en otras áreas sociales. En la evaluación del mercado laboral respecto a la inmigración futura, se debe considerar si existen grupos con escasa ocupación dentro del país, a los cuales se debe ofrecer empleo prioritariamente.
El objetivo de igualdad implica, entre otras cosas, que los inmigrantes y sus hijos, mediante los esfuerzos sociales, deben recibir condiciones reales para conservar su propio idioma, practicar actividades culturales propias y mantener contacto con su país de origen.
La política de minorías, para cumplir con el objetivo de igualdad, debe tener como propósito ofrecer a los miembros de grupos minoritarios lingüísticos la posibilidad, dentro del marco de una comunidad de intereses que incluya a toda la sociedad sueca, de mantener y crear respeto por su propia identidad lingüística y cultural.
El objetivo de igualdad también tiene un importante aspecto internacional. Una condición para que la migración responda a las exigencias de solidaridad, igualdad y justicia internacionales para los ciudadanos de los países implicados es que no contrarreste el equilibrio económico entre los países. Las experiencias de la migración de los años sesenta muestran que, a largo plazo, puede obstaculizar el desarrollo social y económico en los países de emigración. Esto se debe evitar mediante una cooperación económica más estrecha entre los países de inmigración y emigración para crear sistemas alternativos de compensación.”
Las organizaciones obreras, los sindicatos mayoritarios: LO (Organización nacional de trabajadores) sindicato afín a la socialdemocracia, cuyos miembros eran obligatoriamente miembros del partido, habían pedido que se pusiera fin a la política de inmigración incontrolada, pues, la coyuntura económica a partir de 1972 (crisis del petróleo etc.) y la mayor competencia con economías emergentes, había parado el crecimiento continuo de la economía sueca que venía siendo de 7 a 10 % anual, desde finales de la segunda guerra mundial. La proposición deja claro que, la inmigración deberá ajustarse a las necesidades y los intereses de Suecia: “En la evaluación del mercado laboral respecto a la inmigración futura, se debe considerar si existen grupos con escasa ocupación dentro del país, a los cuales se debe ofrecer empleo prioritariamente.” Esos “grupos de escasa ocupación” a los que se refiere la proposición son simplemente las mujeres. En una clara estrategia de prevenir la inmigración laboral, los sindicatos habían pedido al gobierno que se hiciera lo posible por sacar a las mujeres hacia el mercado de trabajo, pues, como un primer efecto del aumento del nivel de vida, las mujeres de los trabajadores podían quedarse en casa, cuidando del hogar, algo que se consideraba un adelanto al principio.
Es bastante ilusorio pensar que la “conquista” del mercado laboral por las mujeres se debe al feminismo. Yo diría que también, pero, en primer lugar, son necesidades macroeconómicas que surgen de la oposición a seguir con la política de inmigración, para mantener el aparato productivo sueco. El primer paso se dio al cambiar el sistema impositivo. Hasta 1971, Suecia aplicaba el sistema de sambeskattning (imposición conjunta), es decir, el ingreso del marido y de la esposa se sumaban para calcular el impuesto del hogar.
Este sistema penalizaba a los hogares donde trabajaban ambos, porque al sumar los ingresos, el hogar pasaba a un tramo impositivo más alto. En la práctica, esto desincentivaba el trabajo remunerado de las mujeres casadas, ya que sus ingresos eran gravados fuertemente, o bien el beneficio neto de trabajar resultaba muy pequeño. La gran reforma se implementó en 1971, bajo el gobierno socialdemócrata de Olof Palme. El principio pasó a ser el de imposición individual (särbeskattning), o sea, cada individuo sería responsable de su propio impuesto sobre la renta, sin importar su estado civil ni el ingreso del cónyuge.
Esta medida, económica, ideológica y social, formaba parte del objetivo de construir una sociedad de dos sustentadores (tvåförsörjarmodellen), donde hombres y mujeres trabajaran y contribuyeran al bienestar del hogar. La reforma estaba estrechamente con el desarrollo del Estado de bienestar sueco y la expansión de servicios públicos (guarderías, comedores escolares, cuidado de ancianos, permisos parentales, etc.) que permitieran a las mujeres incorporarse al mercado laboral. La mayoría de las mujeres encontraron trabajo en funciones netamente reproductivas, el trabajo tradicional de las mujeres; cuidando de los hijos y los ancianos de las demás mujeres. Una mujer podía dejar sus hijos en una guardería, para irse a trabajar a otra guardería. De esta manera, se capitaliza la reproducción, generando empleo y engordando el PNB. No se puede negar que la reforma se apoyó igualmente en el discurso de igualdad de género que fue central en la socialdemocracia de los 70. Pero, a mi parecer, no son las ideas las que sostienen la reforma sino la realidad económica, el modelo de estado de bienestar y la necesidad experimentada por los sindicatos de parar la inmigración.
La participación femenina en el mercado laboral creció de manera notable durante la década de 1970 y 1980 y la tasa de empleo de las mujeres suecas llegó a ser una de las más altas del mundo. Pasó de un 50% de tasa de empleo femenino en 1968 al 70% un par de décadas después, siendo hoy de 75,6% según EUROSTAT, para mujeres entre 15-64 años, comparada con España, según la misma fuente, 60,7. Se consolidó, por tanto, un modelo familiar basado en la independencia económica de ambos miembros y no en la dependencia financiera de la mujer respecto al hombre.
Dejando a un lado la inmigración laboral y sus efectos para la economía sueca, podemos mirar hacia otras cuestiones que influyeron en la proposición del 75. Miremos ahora a la situación de la política internacional de principios de los 70. Ya hemos nombrado la crisis del petróleo. En octubre de 1973 la OPEP impuso un embargo a los países que apoyaban a Israel en la guerra del Yom Kipur (EE. UU., Países Bajos, Suecia, etc.). Esto redujo drásticamente el suministro de petróleo y el precio del barril de petróleo cuadruplicó su valor en pocos meses. Aquí en Suecia, se racionó la gasolina. Recuerdo que me enviaron cupones para la compra de 40 litros de gasolina para mi coche y 20 para mi moto, sin saber cuando vendrían más. Se trató de contrarrestar los efectos del embargo con campañas de ahorro de energía, reducción de velocidad en carreteras, calefacción limitada en edificios públicos etc.
Suecia se vio afectada de muchas formas, porque dependía de importaciones de petróleo para transporte y calefacción. Resultó en una subida de precios que provocó inflación y aumento de los costos de producción. Impulso a la nuclear y a la energía hidroeléctrica como alternativa al petróleo. Suecia ya tenía una tradición de energía hidroeléctrica, pero la crisis aceleró planes de construcción de centrales nucleares. Y, como mayor efecto, la recesión económica. Suecia experimentó un estancamiento económico, con crecimiento lento del PIB durante varios años. Algunas industrias, especialmente las intensivas en energía, como la metalurgia, química, papel, vieron aumentar sus costos de producción, lo que llevó a reducción de márgenes y ajustes en empresas, aunque no hubo quiebras masivas como en otros países más dependientes del petróleo importado. No hay mal que por bien no venga, como dice el refrán, y, a largo plazo, la crisis incentivó la modernización industrial, buscando eficiencia energética y reducción de costos. Pero, cuando se escribe la proposición, la sociedad sueca se encuentra en una tangible recesión.
Algunos sectores políticos y parte de la opinión pública comenzaron a preocuparse por los costos asociados a la inmigración, especialmente en términos de empleo, vivienda y servicios sociales, lo que influenció el debate político, porque se mezclaron temas de economía, bienestar social e inmigración. A principio de los 70 tenemos también acontecimientos internacionales que vendrían a impactar en la sociedad sueca. El 11 de septiembre de 1973, hubo un golpe militar en Chile. El gobierno de Salvador Allende fue derrocado y se inició una represión masiva contra opositores políticos, sindicalistas, intelectuales y activistas de izquierda. Harald Edelstam, el embajador de Suecia en Santiago de Chile, conocido por su postura humanitaria y valiente en situaciones de crisis, decidió abrir la embajada sueca a decenas de personas que eran perseguidas por el régimen militar. Permitió que permanecieran allí de manera temporal, ofreciendo refugio seguro dentro del recinto diplomático. Edelstam usó su estatus diplomático para negociar con oficiales de Pinochet, evitando detenciones y posibles ejecuciones de los refugiados dentro de la embajada, también organizó el traslado de refugiados desde Chile a Suecia, asegurando que pudieran salir del país sin ser perseguidos. Se abría una ola de inmigración humanitaria, que se unía a la admisión de desertores americanos de la guerra de Vietnam. A los chilenos se juntaron disidentes argentinos y uruguayos. Yo recuerdo ese tiempo porque me contactaron como entrenador físico de dos equipos de fútbol, el ACLA (Asociación Cultural Latinoamericana) y el ColoColo. Muchos de los que llegaban eran estudiantes y profesionales, militantes de izquierdas. Fue la primera inmigración masiva de asilo, tras la segunda guerra mundial, la revuelta húngara y los pogromos polacos.
Esta inmigración no causó alarma social, quizás porque culturalmente se acoplaba bien a la sociedad sueca, ya que muchos de los inmigrantes admiraban la sociedad sueca, como un modelo a seguir para sus propios países. Unos años más tarde, conflictos internacionales siguieron nutriendo la inmigración por asilo, aunque la laboral quedó congelada a partir de 1975. En el periodo 1980–1989 llego de Centroamérica El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Irán y Afganistán. Guerras civiles en Centroamérica y represión política en América Latina. Conflictos en Oriente Medio, especialmente la Revolución Islámica en Irán y la invasión soviética en Afganistán, y la guerra entre Irán e Irak. Suecia continuó con políticas humanitarias de acogida y reasentamiento, pero una mayor variedad lingüística y cultural, comenzó a notarse, despertando un primer rechazo en algunos sectores sociales. Surgen partidos políticos explícitamente antiinmigración como “”Bevara Sverige Svenskt (BSS): grupo activista surgido en 1979, cuyo lema era “Mantengamos Suecia sueca”. Inicialmente, eran movimientos pequeños, locales y dispersos, sin presencia parlamentaria. Estos grupos organizaban manifestaciones y campañas de propaganda contra la inmigración. Recuerdo cuando yo corrí la maratón de Estocolmo, en junio de 1982, como se veían grupos con pancartas de BSS, para que fueran vistos por las cámaras de televisión, ya que era un evento importante. La reacción política se centró en tratar de reducir la llegada de inmigrantes y exigir integración más estricta.
Los años 90 traerían la guerra de los Balcanes, 1990–1995 y más tarde la guerra de Somalia. Con estos conflictos hubo un aumento notable de refugiados de guerra en comparación con solicitantes políticos individuales. Suecia comenzó a implementar programas de reasentamiento y apoyo psicosocial, especialmente para familias y niños. A partir de 1990, con la llegada de refugiados de la ex-Yugoslavia y Somalia, el debate antiinmigración se intensificó y el Partido Demócrata Sueco Sverigedemokraterna, fundado en 1988, se consolidó como la fuerza política principal antiinmigración, heredando la agenda de los movimientos previos. Al comienzo, este partido estaba formado por individuos abiertamente racistas con simpatías nazis, herederos de los que durante la segunda guerra mundial apoyaban a la Alemania nazi. Aún estaban lejos de lograr cualquier tipo de representación democrática, pero su presencia comenzó a radicalizar los partidos ya establecidos hacia una actitud más restrictiva respecto a la inmigración.
En una cuarta ola de inmigración, refugiados de Irak, Afganistán, Somalia, países del Norte de África, empujados por conflictos bélicos, terrorismo y persecución religiosa o étnica, comenzaron a llegar a Suecia, y se incrementó el número de solicitantes de asilo por razones humanitarias, no solo políticas. Suecia ofreció asilo temporal, que se extendieron a permanentes, y programas de integración, con enfoque en educación y empleo.
A partir del 2010, los refugiados de Siria, Afganistán, Irak, Eritrea, Somalia, llegaban por motivo de guerras civiles, crisis humanitarias, persecución política y religiosa. Hubo una oleada significativa de refugiados de la guerra de Siria y crisis de refugiados de Oriente Medio. Suecia acogió un gran número de solicitantes, especialmente en 2015, año en que llegaron más de 160 000 solicitantes de asilo. Aquí se desató el debate sobre la inmigración. A partir de mediados de los 90 y especialmente en la década de 2000, el partido de los Demócratas de Suecia (SD) empezó a crecer con una nueva estrategia de normalización política, eliminando gradualmente los símbolos y discursos abiertamente extremistas. SD puso el enfoque en inmigración, seguridad y bienestar social, más que en ideologías raciales explícitas, lo que permitió que sectores moderados comenzaran a considerarlos una opción política legítima.
Con el crecimiento de la inmigración: refugiados de la ex-Yugoslavia, Somalia y Oriente Medio comenzaron las tensiones económicas locales, especialmente en áreas rurales y suburbios, con problemas de empleo y vivienda. A esto se fue sumando una sensación de inseguridad y cambio cultural: percepción de que Suecia perdía su identidad cultural tradicional. A los votantes inicialmente marginales y de extrema derecha que SD atraía se fueron sumando con el tiempo ciudadanos descontentos con los partidos tradicionales, entre ellos algunos ex-votantes de Moderados y Socialdemócratas, que migraron hacia SD por temas de inmigración y seguridad. Los temas clave que atraían eö voto a SD eran la restricción de la inmigración, el control de fronteras y seguridad ciudadana y la defensa del estado de bienestar “solo para suecos”, en algunos discursos iniciales explícitamente, aunque de forma velada en adelante.
Ya en 2006–2010 los de SD consiguen entrar en varios consejos locales, a veces en lugares donde carecían de representación política. La gente votaba, pero no quería presentarse como miembro de SD, por considerar que llevaba un estigma social. En las elecciones de 2010, SD entra en el Riksdag (parlamento) tras conseguir el 5,7 % de los votos, asegurando presencia nacional. Desde entonces, han ido aumentando su influencia, alcanzando cifras superiores al 20 % en elecciones recientes (2022), convirtiéndose en un partido central en debates sobre inmigración, seguridad y nacionalismo cultural. La transformación de SD tuvo lugar en Lund, en los 90, donde cuatro jóvenes, bien vestidos, se reúnen regularmente en la cervecería de sótano austriaca Rauhrackel. Ellos son Jimmie Åkesson, Rickard Jomshof, Björn Söder y Mattias Karlsson, estudiantes de ciencias políticas y miembros del SD, que deciden reformar el partido desde dentro. Estos cuatro son los que controlan el partido hoy, con Jimmie Åkesson como líder, Mattias Karlsson como el ideólogo, Björ Söder como estratega y Rickard Jomsof, que perdió su puesto como profesor de primaria, al descubrirse su pertenecia al partido, como portavoz en cuestiones legales.
Los medios de comunicación y algunos partidos, sobre todo SD, enfatizaron los casos de violencia en barrios con alta población inmigrante. Esto ha ido creando la percepción de que la inmigración está ligada a la delincuencia, aunque los datos son más matizados. Se hace un uso político de los casos de pandillas y tiroteos para criticar la inmigración que se considera masiva, aunque en la actualidad es una de las menores de Europa. Se dan argumentos de seguridad para presionar por leyes más estrictas de control migratorio y deportación, enfatizando la idea de que Suecia está perdiendo seguridad y cohesión social. El aumento de la criminalidad sirve como evidencia “concreta” para reforzar la narrativa de que la inmigración mal gestionada puede desestabilizar barrios y ciudades.
Pero, no toda la criminalidad está relacionada con inmigración: la desigualdad social, el desempleo juvenil, la falta de integración y la segregación urbana son causas fundamentales. Sin embargo, en el discurso político, estos matices se simplifican y se presenta la inmigración como causa directa. En definitiva, la problemática de la droga y la violencia en Suecia no puede comprenderse sin observar la estructura social que la sostiene. Los barrios vulnerables, los jóvenes expuestos a la ausencia del Estado y un mercado ilegal impulsado por consumidores acomodados revelan que la raíz del problema no está en la inmigración, sino en las desigualdades, la segregación y la falta de integración efectiva. Sin embargo, la percepción pública, alimentada por los medios y algunos actores políticos, ha asociado de manera simplista la violencia con los recién llegados, proporcionando a movimientos como los Demócratas de Suecia un terreno fértil para capitalizar miedos y frustraciones.
El auge de SD refleja, más que un rechazo directo a la diversidad, un malestar profundo ante cambios culturales, económicos y sociales percibidos como descontrolados, y la sensación de que las instituciones no ofrecen respuestas claras. La historia de la inmigración en Suecia muestra que la llegada de refugiados y solicitantes de asilo ha sido, en muchas ocasiones, gestionada con éxito y con solidaridad; los problemas surgen cuando el Estado no logra sostener una cohesión social real en todos los estratos de la sociedad.
Así, entender la violencia, la droga y el voto a SD exige mirar más allá de los estereotipos y examinar las estructuras sociales que generan vulnerabilidad, desigualdad y miedo. Solo a través de esta perspectiva integral es posible pensar en políticas que combinen justicia social, integración efectiva y seguridad ciudadana, y evitar que los síntomas, violencia y polarización, sigan siendo confundidos con las causas reales.
[1] Todos hemos leído sobre “Los Suecos” en la costa del sol.
[2] https://polisen.se/siteassets/dokument/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag-2025-lagesbild-over-aktiva-gangkriminella-i-sverige.pdf/download/?v=5eb56aaf640ca9321c639517f753b494
[3] https://weburn.kb.se/metadata/851/SOU_217851.htm
[4] https://data.riksdagen.se/fil/901A899E-1277-496B-9552-E70BCF5C3783